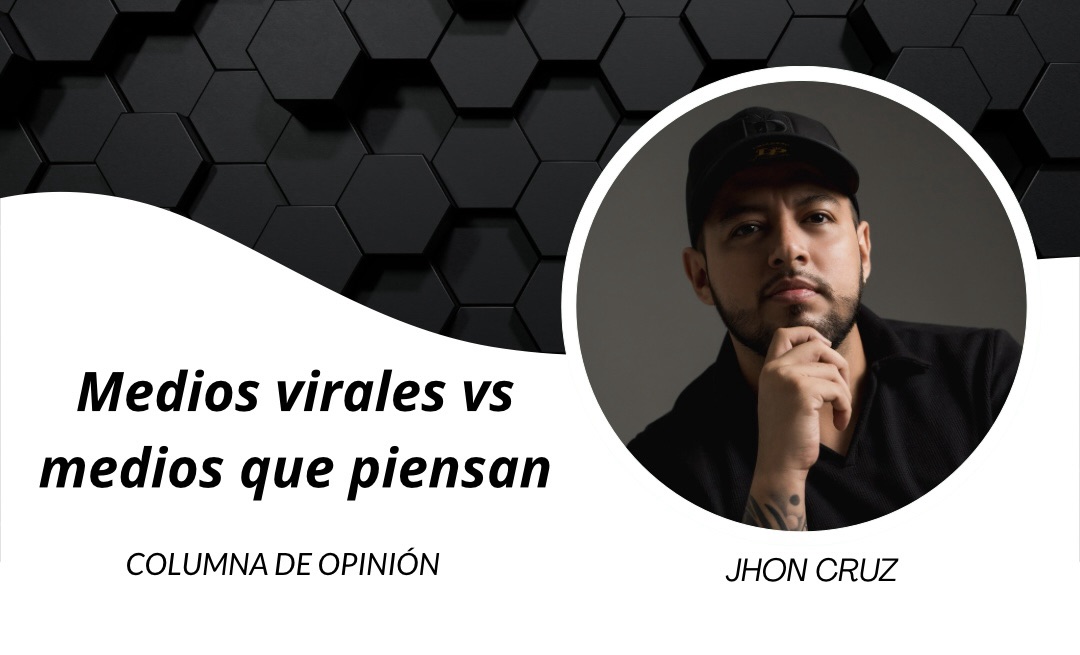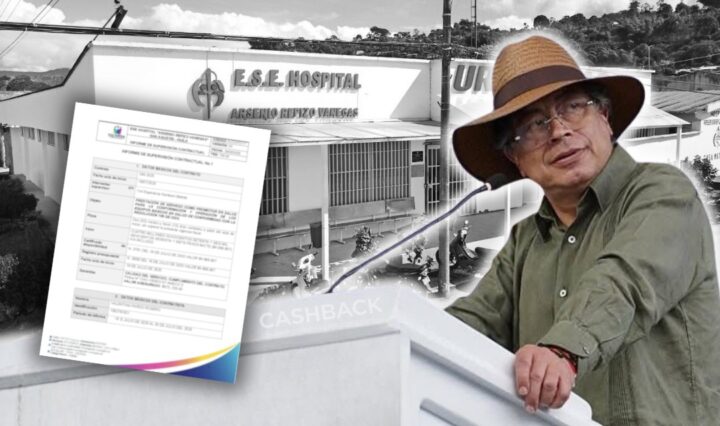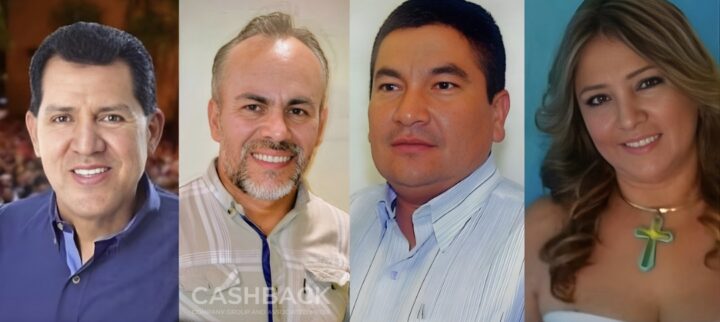Lejos de la participación
En pleno siglo XXI queda una pregunta fundamental: ¿qué pasó con la participación democrática de los jóvenes universitarios? Durante décadas, los campus fueron epicentros de discusión, crítica y movilización social. Hoy, en cambio, pareciera que las aulas y pasillos han perdido esa chispa revolucionaria.
En la memoria colectiva se recuerdan momentos donde la voz estudiantil movió estructuras. La Séptima Papeleta en 1990 es uno de esos hitos: un movimiento nacido en las universidades que abrió camino a la Constitución del 91. Jóvenes que apenas superaban los veinte años lograron incidir directamente en el rumbo del país.
También están las luchas más recientes, como las movilizaciones de 2011 con la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE), cuando miles de estudiantes salieron a las calles a frenar la reforma a la Ley 30 de educación superior. Esa generación demostró que la participación universitaria podía ser un contrapeso real al poder.
Pero, ¿qué pasa hoy? Los consejos estudiantiles están vacíos, las elecciones internas registran abstenciones que superan el 70%, y en universidades como la Nacional, la del Valle o la UIS apenas una fracción mínima de los estudiantes vota para elegir representantes en sus consejos superiores.
El problema de fondo es que los jóvenes creen que los temas públicos importan, pero no confían en que su participación tenga efectos reales. Incluso en ejercicios como el Voto Estudiantil 2023, donde hubo un aumento del 15,9 % frente al año anterior, los números siguen siendo insuficientes para hablar de una recuperación sólida. No basta con pequeñas alzas: la tendencia general es de apatía.
El mundo moderno ha digitalizado el pensamiento. Accedemos con rapidez a noticias, memes, debates en línea y transmisiones en vivo, pero eso no equivale a deliberación, compromiso ni liderazgo. La saturación de contenido superficial crea una ilusión de participación que rara vez se traduce en acción concreta. Como advierte Bauman, vivimos en sociedades líquidas: jóvenes informados pero que pocas veces actúan. La apatía se disfraza de indiferencia: “si no me afecta a mí, no me importa”. Y aunque las redes han servido como puente de acceso a la información, también han cegado a miles con discursos polarizados, banales o simplistas.
Incluso quienes intentan educar —influencers, líderes de opinión o académicos— muchas veces se limitan a reproducir mensajes superficiales, sin explicar a fondo cómo funcionan los mecanismos de participación ni por qué son cruciales.
La universidad, cada vez más mercantilizada, prioriza la competitividad profesional sobre la formación ciudadana. El estudiante ya no se concibe como sujeto político, sino como cliente que paga por un título. Pero reducir la democracia a un formalismo administrativo es peligroso.
El país sigue en crisis. Pensar que todo está resuelto solo porque llegó la tecnología es un error. Más que nunca necesitamos reactivar todos los mecanismos de participación: elecciones estudiantiles, consejos, veedurías, asambleas, debates y espacios de diálogo.
Si en algún momento los universitarios fueron protagonistas de grandes transformaciones sociales y políticas, hoy no pueden conformarse con la apatía. El silencio no es neutral: siempre beneficia a quienes prefieren que nada cambie.
La democracia universitaria no es un lujo del pasado, sino una responsabilidad del presente. Reactivar la participación no es solo un asunto de nostalgia histórica: es la condición para que la universidad vuelva a ser un motor de cambio social en un país que todavía lo necesita desesperadamente.