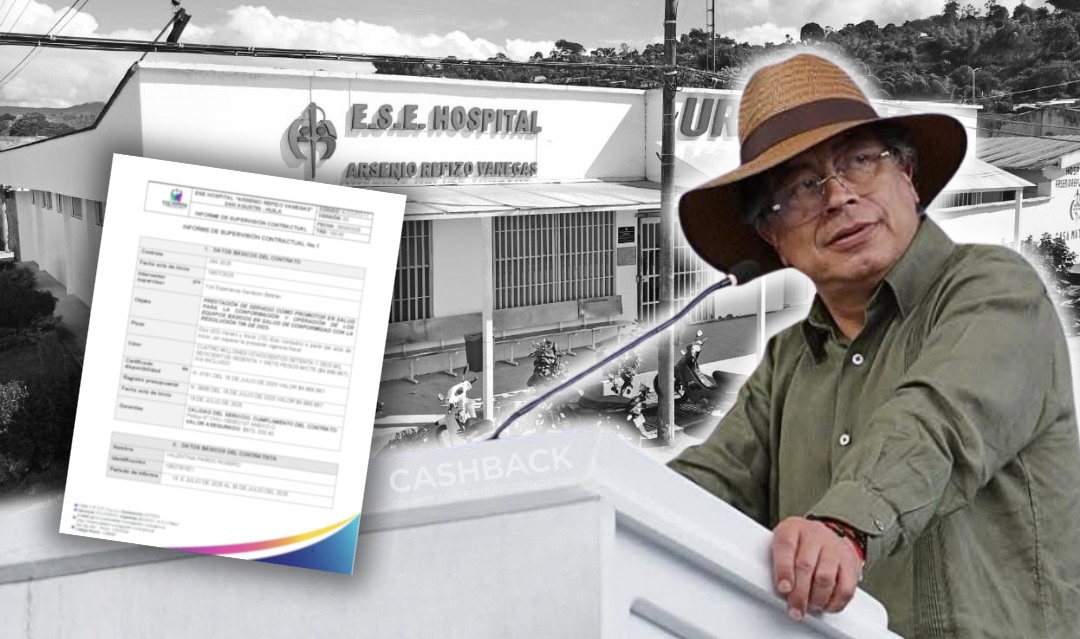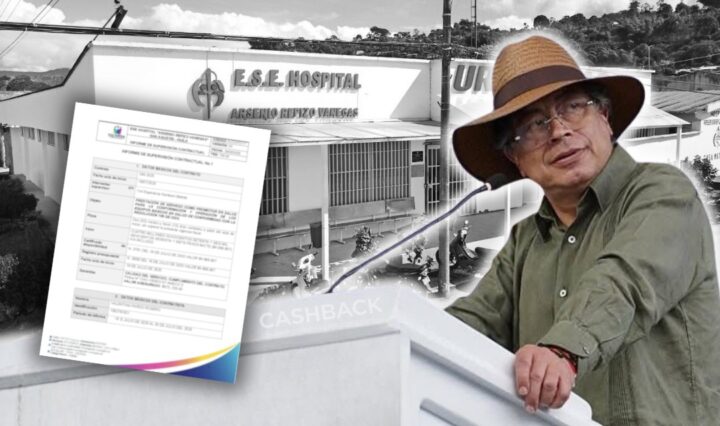Cuarenta años de dolor, silencio y vergüenza nacional
Hace cuarenta años, Colombia vivió dos de las tragedias más devastadoras y simbólicas de su historia contemporánea: la tragedia de Armero y la toma del Palacio de Justicia. En noviembre de 1985, el país se estremeció por el poder de la naturaleza y por la crueldad del hombre. Dos hechos distintos, pero unidos por una misma constante nacional: la impunidad.
El 13 de noviembre de 1985, la avalancha del Nevado del Ruiz sepultó a Armero bajo toneladas de lodo y ceniza. Más de 23.000 colombianos murieron mientras el Estado permanecía sordo a las advertencias de los científicos y ciego ante su propia negligencia. El dolor se hizo eterno en la imagen de Omaira Sánchez, la niña atrapada entre el fango, que se convirtió en el rostro de un país condenado a llorar lo que pudo evitar. Cuatro décadas después, Armero sigue siendo un cementerio silenciado, una herida abierta donde la prevención del riesgo aún es una promesa incumplida.
Apenas seis días antes, el 6 de noviembre de 1985, en el corazón de Bogotá, la toma del Palacio de Justicia por el M-19 y la brutal retoma militar sumieron al país en otra pesadilla. Casi un centenar de personas murieron, entre ellas magistrados de la Corte Suprema de Justicia, empleados judiciales, guerrilleros y ciudadanos inocentes. Desaparecieron personas dentro de un edificio custodiado por el Estado. Y cuarenta años después, seguimos sin saber toda la verdad.
Ambos episodios, aunque distintos, revelan el mismo drama estructural: la ausencia de responsabilidad institucional y el desprecio por la vida humana. En Armero, nadie asumió la culpa por la desidia del Estado. En el Palacio, nadie ha pagado por las desapariciones y ejecuciones extrajudiciales. En ambos, la justicia fue sepultada bajo los escombros.
Cuatro décadas después, el país recuerda, pero no aprende. Recordamos con ceremonias y discursos, pero seguimos construyendo ciudades en zonas de riesgo, seguimos militarizando la justicia y seguimos dejando que la verdad dependa de la conveniencia política. Los expedientes duermen en los archivos y las víctimas en el olvido.
Quizás lo más doloroso de estos 40 años no sea la memoria de la tragedia, sino la persistencia de la impunidad. Colombia se acostumbró a llorar sin exigir, a conmemorar sin transformar. Y mientras tanto, los fantasmas de Armero y del Palacio siguen deambulando entre nosotros, recordándonos que la historia que no se enfrenta, se repite.